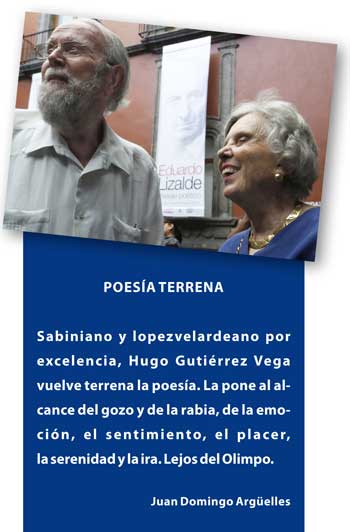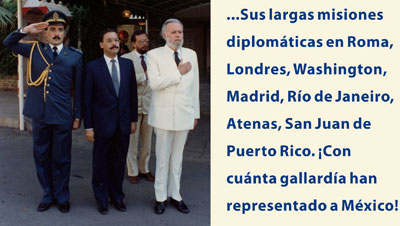Despuntaba el año 1941 y Europa se hundía en el terror y la muerte. La segunda guerra mundial había estallado en 1939, el fascismo se extendía, cientos de miles de emigrados abarrotaban trenes y barcos huyendo de las persecuciones y otros tantos golpeaban las puertas de embajadas en busca de refugio. El mayor de los genocidios del siglo XX en territorio europeo había comenzado. Desde unos meses atrás Inglaterra, y especialmente Londres, era azotada por el blitz, los ataques aéreos de la Luftwaffe. Distritos enteros de la ciudad en ruinas eran devastados por las llamas. En medio de ese desastre, el 28 de marzo de 1941 la escritora Virginia Woolf se arrojó al río Ouse y logró que su cuerpo lo tragara la corriente. Fue en Rodwell, donde con su esposo Leonard Woolf tenían una residencia para pasar los veranos y ahora era el refugio contra los bombardeos. La primavera ya estaba allí pero las aguas bajaban heladas todavía. Días antes ya lo había intentado, pero el río la devolvía a la orilla. Entonces llenó de piedras los bolsillos de su abrigo. Numerosas piedras recogidas en su caminata por la ribera. ¿Fueron las piedras del fascismo, de la violencia, del orden patriarcal, tan soberbio como ridículo, las que la arrastraron al fondo de las aguas?
Más de un mes después encontraron su cuerpo. Pero las ondas gravitacionales de sus ideas siguen llegando. A diferencia de las galaxias, cuanto más tiempo nos separa de su muerte, más luminosas nos alcanzan. Más provocadoras.
El Ángel de la casa
Nacida en 1882, Virginia creció en un hogar privilegiado, estrechamente vinculado a la elite intelectual de la época, con una grandiosa biblioteca a su disposición y en una familia ciertamente numerosa, con varios hermanastros por parte de ambos progenitores, que se casaron en segundas nupcias. Y recibió una educación muy completa, aunque sin ir a la escuela, al buen uso de los grupos socialmente acomodados de aquellos tiempos. Su madre falleció repentinamente cuando Virginia tenía trece años y fue un golpe muy fuerte para ella. Cuando en 1905 murió su padre, sufrió su primera depresión importante. Pero lo que va a marcar su carácter tiene que ver con el “ser mujer” en la época victoriana, donde el destino reservado para una burguesa era constituirse en el “Ángel de la casa”. Mientras las obreras y niñas estaban obligadas a trabajar a destajo, gracias a esa maquinaria llamada revolución industrial, las mujeres acomodadas gozaban del raro honor de ser custodias del hogar y armonía familiar, dueñas y señoras del orden puertas adentro. Virginia no parece dispuesta a calzarse este corsé para satisfacer ni a la familia ni a la pareja, y pronto se da cuenta de que para escribir cualquier cosa que no sea la lista de la lavandería, necesita su propio criterio. La libertad personal. Y es allí donde comienza a oír voces, susurros, reclamos, persuasiones. Consejos de un fantasma. Ella lo describe así:
...el fantasma era una mujer. Y cuando empecé a escribir, la encontré con las primeras palabras. La sombra de sus alas cayó sobre mi página; oí el susurro de su falda en la habitación. Es decir que no bien tomé la pluma para reseñar la novela de aquel hombre famoso, ella se deslizó a mis espaldas y murmuró: “Querida, eres una mujer joven. Estás escribiendo sobre un libro escrito por un hombre. Sé comprensiva; sé tierna; adula; engaña; usa todas las artes y astucias de nuestro sexo. Jamás permitas que nadie sospeche que tienes pensamiento propio. Por encima de todo, sé pura.” E hizo el intento de guiar mi pluma.
Durante la primera fase de su vida creativa tuvo que lidiar con este fantasma “El Ángel de la casa”, como lo denominó, que no era fácil de eliminar por su carácter cambiante y fantasioso. Y concluyó que la primera ta-rea para una mujer escritora es matar a este ángel, a este fantasma. Y ser libre.
Entretanto, la familia se había mudado a una casa del barrio londinense de Bloomsbury, que pronto se convirtió en lugar de reunión de intelectuales, algunos de ellos antiguos compañeros de universidad de su hermano mayor. En el grupo, conocido como Bloomsbury, participaba el historiador y ensayista Leonard Woolf, con quien Virginia se casó en 1912, en pleno apogeo del movimiento sufragista. Un año más tarde, en 1913, la sufragista Emily Davison moría en una de sus acciones de protesta al arrojarse a los pies de un caballo de la cuadra real en el transcurso de una carrera.
En 1917 el matrimonio Woolf fundó la editorial The Hogarth Press, el puente por el cual Virginia llegaría al mundo de las letras. Como editora, y a juzgar por las lecturas críticas con que despachaba a sus contemporáneos, se ve que Virginia había tenido éxito en la tarea de enmudecer a su Ángel, sacarlo de en medio, e incluso matarlo, como ella misma asegura en ese alegato sobre los “oficios para mujeres” publicado póstumamente por su esposo. The Hogarth Press se dio el lujo de editar las obras de Sigmund Freud y Robert Graves, de escritoras como Gertrude Stein y Kathrine Mansfield, y de reconocidos exponentes de la literatura rusa como Máximo Gorki, Anton Chéjov o León Tólstoi. Además de rechazar otros tantos notables, como Jean-Paul Sartre, W.H. Auden o el Ulises, de Jame Joyce. “Si ya tuvimos un Homero... no necesitamos otro”, parece que dijo la Woolf según la novelista argentina Susana Sisman, autora de la biografía ficcional Cuando Virginia Woolf desató la cinta azul. Cierto o falso, la cuestión es que la lectura de Joyce la aburría notablemente, según consta en sus Diarios.
Fin de viaje
En 1915, un año después de comenzada la primera guerra mundial, Virginia publica Fin de viaje, su primera novela. Una obra premonitoria, según su biógrafa, Irene Chikiar Bauer, autora de Virginia Woolf. La vida por escrito. Se trata de un viaje iniciático a Sudamérica. Por entonces Virginia ignora que en el sur de ese continente va a surgir una relación muy especial para su literatura. La editora argentina Victoria Ocampo, su futura amiga y admiradora de las “pampas argentinas”, va a lograr la difusión de los libros de la Woolf en la traducción al español –nada menos– que de Jorge Luis Borges. La Ocampo era todavía, en aquellos años, una joven des-preocupada que paseaba su luna de miel por Europa.
En Fin de viaje nacen también los personajes de sus futuros libros, como la señora Dalloway, protagonista de la historia del mismo nombre que va publicar en 1925.
Y es la novela donde Virginia impondrá la marca de su escritura.
“Buscó experimentar maneras menos convencionales de tratar el argumento y los personajes, lo cual requería salirse de los cánones establecidos”, comenta Chikiar Bauer. “Se puede decir que Fin de viaje refleja las preocupaciones de Virginia Woolf durante su adolescencia y primera juventud, siendo centrales cuestiones como las dificultades en las relaciones entre hombres y mujeres jóvenes, la ignorancia sexual y el lugar en la sociedad que ocupaban las jóvenes de su clase, e incluso el efecto de la muerte prematura de la madre.” Ya en esa obra señala la necesidad de un cuarto propio para la protagonista, “donde poder tocar música, leer, meditar, desafiar al mundo, habitación que podía convertir en fortaleza y santuario”.
Déjame que te cuente
Si la primera tarea de una escritora es liquidar al Ángel de la casa, un cuarto propio es condición sine qua non para ejercer esa libertad conquistada para escribir. Y quinientas libras al año: “Mi tía, Mary Beton, murió de una caída de caballo un día que salió a tomar el aire en Bombay. La noticia de mi herencia me llegó una noche, más o menos al mismo tiempo que se aprobaba una ley que les concedía el voto a las mujeres. Una carta de un notario cayó en mi buzón y al abrirla me encontré con que mi tía me había dejado quinientas libras al año hasta el resto de mis días. De las dos cosas –el voto y el dinero–, el dinero, lo confieso, me pareció por mucho la más importante.” Así lo manifiesta la Woolf en ese ensayo fundante que se llamó precisamente “Un cuarto propio” (“A Room of One ’s Own”) publicado en 1929. Un lugar donde: “es necesario que haya libertad y es necesario que haya paz. No debe chirriar ni una rueda, no debe brillar ni una luz. Las cortinas deben estar corridas.”
El encargo de una conferencia acerca de “Las mujeres y la novela” desata un trabajo de más de ochenta páginas donde Virginia, con gran sentido del humor, abre la caja de Pandora de la particularidad de la escritura: “Sería una lástima terrible que las mujeres escribieran como los hombres, o vivieran como los hombres, o se parecieran físicamente a los hombres, porque dos sexos son ya pocos, dada la vastedad y variedad del mundo.”
Un año antes Virginia había publicado su novela Orlando, el viaje de una mujer a lo largo de más de cuatro siglos de la historia de Inglaterra, personaje que en algún lugar de la travesía se convierte en hombre. Dedicada a su amiga Vita Sackville-West, es una biografía ficcional de ella, un análisis de las identidades sexuales, la creatividad, los sueños y la vida. Y una versión satírica de amigos, parientes e incluso de la propia Virginia en clave de humor. Como la princesa Budur de Las mil y una noches, el cambio de sexo deOrlando no modifica su identidad, pero sí su futuro. “No necesito odiar a ningún hombre; no puede herirme. No necesito halagar a ningún hombre; no tiene nada que darme” es la consigna de la Woolf.
Nueve novelas, varias piezas de teatro, colecciones de relatos, ensayos, críticas, la producción de la escritora es una invitación a la aventura que sucede en los interiores, una exploración de la intimidad, las pulsiones y sentimientos de sus protagonistas. Y también una escritura que es un legado, un tatuaje irreversible. Con todo, la literatura de Virginia Woolf permaneció sumergida casi tres décadas después de su muerte, para reflotar en los setenta gracias al descubrimiento de las feministas que enarbolaron El cuarto propio como bandera personal e intransferible.
Por tres guineas
En 1938, cuando Europa ya era una promesa para el infierno, la Woolf publica su alegato pacifista “Las tres guineas”, un ensayo crucial contra la guerra. La “guinea” era considerada más “de caballeros” que una libra. Al comerciante, al carpintero, se le paga en libras, pero a los caballeros en guineas. Partiendo de este código de “caballeros”, Virginia responde a una carta que le consulta sobre cómo evitar la guerra.
....mientras ustedes harán uso de los medios suministrados por su posición –coaliciones, simposios, campañas, grandes nombres y todas aquellas medidas públicas que su riqueza y política influencia ponen al alcance de sus manos–, nosotras, que seguiremos siendo extrañas, haremos experimentos.
De esa lucha contra la desesperación surgen sus últimas novelas: Las olas, en 1937, y Entre actos, de 1941, publicada póstumamente.
Los cañones, los aviones, los desfiles a la orden del día y la parafernalia de la violencia, la muerte y el genocidio tomaron la palabra en el continente y el mundo, y apagaron la voz de Virginia. La sumergieron en el fondo del río en una pesadilla sin fin.
A setenta y cinco años de la muerte de la Woolf, ¿habrá resucitado el Ángel de la casa? ¿Sobrevuela sobre los ordenadores intentando corromper el tecleo de las escritoras contemporáneas? ¿Será el mismo Ángel quien incita sobre qué escribir, qué ocultar, qué callar?
¿Cuánto veces más tendrá que ahogarse la escritora en el río para que las chicas del “niunamenos”, de los colectivos contra la violencia de género en Sudamérica ya no sean necesarios?
¿Cuántas décadas más para que las escritoras no tengan que escribir con su bebé sobre las rodillas?
¿Cuántos siglos más para acabar con las guerras de todas partes?
Mientras tanto desde algún lugar donde Virginia juega una eterna partida de bridge con Doris Lessing, con su voz tenaz seguirá insistiendo: ¿Es menos útil al mundo la mujer de limpiezas que ha criado ocho niños, que el abogado que ha hecho cien mil libras? •