 |
El llamado
Arturo Echavarría
El trámite en la oficina del abogado en el Viejo San Juan fue relativamente breve. Ligia Anselmi, a quien apodaban Lili, llegó al despacho a la hora prevista luego de un viaje de muchas horas en carro público que había comenzado, al romper el alba, en un pueblo del interior cercano a la costa. Con el pelo teñido y arreglado, y un vestido modesto pero cuidado, la mujer mayor preguntó al letrado si sabía dónde, en el área metropolitana, residía Rafael José Duarte. Lili lo conocía desde muy niño, pero hacía años que no tenía noticias suyas. Necesitaba consultar urgentemente con Rafael José y le habían dicho que el licenciado era amigo suyo. El abogado hizo memoria; hacía tiempo que no sabía de Rafael José. Sí había oído decir que había fabricado una casa en una urbanización en Hato Rey: Baldrich. La calle, creía, llevaba el nombre de Ramírez, Presidente Ramírez, o algo así. Pero el número sí que no, doña Lili. Ella agradeció los retazos de información y decidió que, definitivamente no regresaría al pueblo sin antes ir a aquella urbanización.
Cuando bajó del taxi en un extremo de la calle Presidente Ramírez, Lili miró con ansiedad aquel tramo asfaltado, largo y rectilíneo, que se extendía ante sus ojos. El día estaba por terminar. El cielo había adquirido un tono rojizo. Dentro de poco, sabía, vendría la oscuridad. Eran muchas las casas. A diferencia de las de su pueblo, ninguna daba directamente a la acera. Cada una tenía un jardín que alejaba la estructura de la vía pública. Se acercó a una de las verjas en busca de algo escrito, un buzón, cualquier cosa con un nombre. Nada. Caminó un trecho más largo. En dos ocasiones pudo leer apellidos. Ninguno era el que buscaba: Duarte. Y los números, alguno aquí y otro allá, no tenían significado alguno. El número, pensó algo agitada, y se detuvo. Se sentó en un escalón de cemento que daba acceso al portón de uno de los jardines. Se sintió muy cansada. Apoyó la cabeza en la pequeña puerta de hierro forjado. Cerró los ojos.
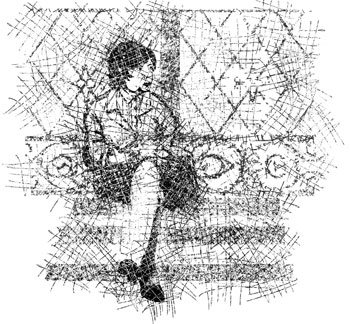 Ilustración de Sergio Bordón |
Imaginó la figura de Rafael Duarte resplandeciente en su plena juventud, mágicamente suspendida en el tiempo. Luego recordó las modificaciones que el paso de los años había ido obrando en aquel hombre impresionante. Pensó, también, en el hijo mayor de Rafael Duarte, el que llevaba casi su mismo nombre y se llamaba Rafael José. Mientras vivió, Rafael padre visitaba a Lili casi a diario, y pasaba largas horas a su lado. Pero Rafael José, quien, como le habían asegurado, ahora vivía en una de esas casas de Baldrich cuyo número ignoraba, no era hijo de Lili. Allá en el pueblo, su madre vivía en una calle paralela a la suya, trazada en un terreno más elevado.
La casa de la calle alta, así la llamaban, era de mampostería con grandes columnas que sostenían el techo del balcón. En esa casa de columnas convivía Rafael, el padre, con su esposa, y cuatro hijos, dos varones y dos niñas. Todo el pueblo sabía que Rafael Duarte, el dueño de una tienda de ropa “para damas y para caballeros”, tenía dos casas: la de la calle alta y la suya, de madera, con un techo de cinc a dos aguas y un pequeño balcón. Allí vivía Lili Anselmi con dos hijos que eran hermanastros de los que vivían en la calle cercana a la plaza.
Se habían adorado, recordó Lili, ella y Rafael. Abrió los ojos. Ya era de noche. Sólo pudo distinguir luces en las ventanas abiertas que daban a los jardines. Volvió a acomodarse como pudo en el escalón y cerró los ojos una vez más.
Poco había importado lo que dijera la gente, ni que sus hijos fueran señalados, ni que ella ya no se atreviera ir a la iglesia los domingos porque su presencia siempre daba lugar a palabras y gestos ofensivos. Tampoco llegó a importar que el dinero, que Rafael ponía en sus manos cada mes, apenas alcanzara para cubrir los gastos necesarios. Lili soñó con ser maestra. Pero para obtener el título hubiera tenido que ir a la universidad, lo que implicaba trasladarse del pueblo a la capital. Imposible. Tuvo que conformarse con pasar de aprendiz de enfermera a asistente de un médico del pueblo. El Dr. Rodríguez nunca prestó atención a las habladurías que circulaban como un torbellino por el pueblo. Siempre trató a su asistente respetuosamente e intentó hacer de ella una enfermera profesional.
Y lo otro. Nunca le fue dado, al despertarse, encontrar a Rafael aún dormido a su lado. Poco antes de la hora de la cena, Rafael Duarte siempre regresaba a la otra casa y allí pasaba la noche. Sus encuentros ocurrían tarde en la tarde, cuando Lili enviaba a sus hijos a jugar en la calle, lejos, les decía, y luego cerraba las puertas y entornaba las persianas, y el leve resplandor que entraba solo permitía distinguir el contorno de los cuerpos. Le parecían horas interminables sin relación alguna con el tiempo real.
Pero lo que indignaba a muchos era que Rafael Duarte insistiera en reafirmar los lazos de sangre que unían a sus hijos: todos eran hermanos, afirmaba. Tenían que crecer y tratarse como hermanos. Por lo tanto, los niños de la casa de la calle alta venían de vez en cuando a almorzar con Lili y sus hermanastros; y, a la inversa, los de la enfermera práctica llegaron a visitar, en contadas ocasiones, la casa grande. Nadie nunca supo cómo Rafael había logrado convencer a “su señora” a que accediera a un arreglo tan escandaloso.
 |
De todos, Rafael José, el mayor y el más afectuoso, era el más cercano a sus hermanastros. El niño de la casa de las columnas siempre trató a Lili Anselmi con respeto y consideración, y, en ocasiones, al despedirse, la abrazaba. Cuando los hijos de Lili murieron –la niña de una afección pulmonar, el varón a fines de la segunda guerra mundial– el joven Rafael viajó al pueblo para darle el pésame. Luego, muerto ya Rafael Duarte, muerta la que había sido su esposa, los hijos que habían permanecido en el pueblo se dispersaron.
Lili abrió los ojos y contempló por unos instantes los focos del alumbrado público. Se reacomodó en el escalón de cemento y volvió a recostarse contra el muro que sostenía el portón.
Se había quedado sola, pensó. Las figuras de los vivos y los muertos se alejaban unos de otros como si estuvieran sujetos a una fuerza centrífuga que los disgregaba y los convertía en sombras. Pensó también en la casa pequeña donde había vivido como inquilina toda una vida. Se estremeció cuando recordó la carta del dueño anunciándole que la casa estaba en venta y que el comprador potencial pensaba demolerla. Entonces vinieron las visitas continuas de Lili al propietario y las conversaciones que culminaron en una concesión. Por tratarse de ella, quien siempre pagó a tiempo y ya era muy mayor, el propietario se la dejaba por unos pocos miles de dólares. La casa estaba en mal estado, suspiró el dueño. En realidad, el precio de oferta casi equivalía a un regalo. Lili Anselmi prometió contestarle próximamente.
Esa noche, antes de ceder al sueño, mentalmente sacó cuentas. El cheque mensual del seguro social le daba escasamente para cubrir el alquiler y los gastos de primera necesidad. Durante todos los años que trabajó con el Dr. Rodríguez, había logrado ahorrar unos cuantos miles de dólares que no alcanzaban para pagar el precio de venta de la propiedad. Faltaban tres mil. La cifra la obsedió por un par de días; no había de dónde sacar lo que faltaba. Fue una de las pocas amigas que aún tenía en el pueblo quien le recordó que Rafael José vivía en San Juan y que se rumoraba que estaba en buena posición económica. Quizá él te ayuda, insistió la otra.
Lili sintió sus brazos y sus piernas entumecidas por la humedad de la noche. Se desperezó. Las sombras dispersas se reavivaron en su memoria. Y de súbito fue como si oyera un pito lejano, un silbido de dos tonos que se originaba en lo más profundo de una calle disuelta en el tiempo. Era el silbido agudo de Rafael cuando ya estaba cerca de la casa con el techo a dos aguas, un sonido mágico que anunciaba que pronto llegaría con los brazos extendidos y abrazaría a sus hijos. El silbido, que causaba un trastorno de alegría en el entorno, era siempre el mismo: un tono que de inmediato se deslizaba a otro, más alto y agudo. En el mundo de las aves silvestres el canto, por lo general, siempre exige la respuesta de otro pájaro. Pero este silbido no era propiamente un canto. Era una llamada que no precisaba una réplica; era un aquí estoy, no teman. Los dos tonos con los que Rafael estremecía el aire cuando se encontraba cerca de la casa de Lili, eran los mismos que emitía cuando estaba por llegar a la otra casa, la de la calle alta. De modo que en ambos lugares por igual se sabía de antemano que la presencia del padre era inminente.
Aquel sonido mágico había causado una impresión tan profunda en Lili que en una ocasión le pidió a Rafael Duarte que le enseñara cómo lo lograba. Eso no es cosa de mujeres, le comentó. Luego accedió y le mostró cómo. De vez en cuando Lili practicaba a solas. Con el tiempo, encerrada en su cuarto, llegó a producir una imitación razonable del llamado.
Todo eso recordó Lili y no esperó más. Se puso de pie con dificultad. La calle continuaba desierta. Echó a andar en la semioscuridad por el centro del pavimento. Preparó la boca como había aprendido a hacerlo, infló los pulmones hasta el límite, y comenzó a silbar con todas las fuerzas que aún le quedaban. Una, otra vez, mientras, de tanto en tanto, se iluminaban algunas ventanas y alguien se asomaba a curiosear por unos instantes. Lili nunca aminoró el paso. Siguió pitando calle abajo hasta que se abrió la puerta principal de una casa. Se detuvo. Con dificultad pudo distinguir bajo el dintel una sombra recortada por la luz que provenía del interior. Parecía un hombre. Se mantenía inmóvil. En ese momento, casi por un impulso, Lili volvió a estremecer el aire con aquellos dos tonos que eran como torrentes de tiempo que se desbordaban en la oscuridad, mientras la sombra avanzaba por el jardín hacia la calle, y ella vio que abría los brazos y escuchó que alguien pronunciaba su nombre, sí, Lili, creyó oír que el hombre con los brazos extendidos la llamaba, en lo más profundo de la noche cerrada.

No hay comentarios:
Publicar un comentario