 |
El coronel siempretendrá quien le escriba
Juan Manuel Roca
Raras veces en el país aparecen escritores como Gabriel García Márquez, de tan clara coherencia entre lafidelidad a una vocación y la grandeza de una obra. Nunca fue un hombre postergado; desde que sintió su pasión por la literatura y el periodismo se volcó en ellos sin cuartel, en las duras y las maduras, e hizo migrar sus lenguajes de un género a otro. Su futuro de escritor siempre fue un hoy, una suma de futuros ya cumplidos. Porque una y otra vez empezaba de cero frente al papel en blanco.
Son inmensos sus logros. En relación al país no es poca cosa: lo puso como nadie en el mapa de la literatura universal. Su legado a los escritores resulta inobjetable: la constancia como divisa, la obsesión como guía, el riesgo asumido.
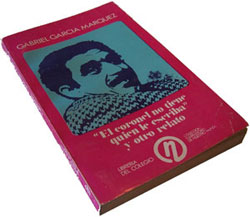 |
Para mí su mayor conquista pertenece a una verdad reiterada: su ennoblecimiento de la cotidianidad por vías de la poesía, su traducción en imágenes de un país que no han dejado ser, su destreza para crear atmósferas desde el cuento, la novela, las crónicas y reportajes y para reinventar con bríos algo ya inventado, el realismo mágico.
Debo confesar que cierta poética de su narrativa, siendo atractiva, muchas veces me produjo dudas. Y quiero explicar con respeto esta infidencia: cuando de niños vamos a una piñata y el mago saca por primera vez de una chistera un conejo, la sorpresa es total, cuando lo saca en otra oportunidad el asombro disminuye, pero cuando vemos por tercera vez al mago y pensamos “ya va a sacar el conejo” y lo saca, sentimos la decepción del ritual repetido.
Ya Kafka señalaba que si un leopardo irrumpe en un templo es un milagro, pero si se repite es solamente un rito. También debo confesar que siendo la suya una obra tan amplia, esa cercanía al recetario en algunos parajes de su obra no lo disminuye frente a sus prodigios.
Ahí están El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada oEl amor en los tiempos del cólera, muchas páginas de Cien años de soledad y por lo menos una treintena de cuentos extraordinarios que ya quedaron entre los más altos de nuestra lengua.
De toda su magnífica obra, al libro que más regreso es El coronel no tiene quien le escriba, donde habita, me parece, su más logrado personaje. Ese hombre digno, huérfano de hijo, nos recuerda lo que habremos de comer en el país de las promesas, en ese ya legendario y magistral remate de su novela. La narración funciona como una maquinaria de relojería en la plenitud del lenguaje y en su carácter elusivo para contar la historia –muy nuestra– de la espera, del hombre eternamente postergado.
Es la metáfora del olvido. Un hombre y su mujer esperan una seña de un remoto y fantasmal Estado, dos seres entrañables que parecen masticar el tiempo a falta de comida. Conmueve el recurso enajenado de la esposa del coronel: tener que hervir piedras en el fogón para que los vecinos no sepan que no tienen nada que poner en la olla. Pocas veces, desde Hamsun, he leído algo más certero y doloroso sobre el hambre. La novela es también una poderosa requisitoria a la guerra o, mejor aún, a las guerras civiles que asolaron al país.
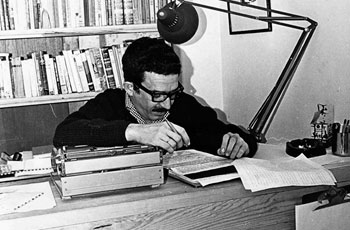 Foto tomada de www.correocultural.com |
Estimo cierto lo que afirma Luis Hars. En El coronel... “Hay un aura de cosas no dichas, de medias luces, de silencios elocuentes y milagros secretos.” Algo que comparte este libro con la estética de Juan Rulfo: una poética que canta y cuenta a la vez desde un ascetismo de la lengua. Le basta con decir que un músico del pueblo, al que van a enterrar, es un acontecimiento por ser “el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años”, para así señalar las masacres sin “un inventario de cadáveres”, como calificaba el mismo García Márquez a la llamada novela de la violencia en Colombia.
Le basta con señalar que el cadáver del músico no podrá cruzar frente al cuartel de la policía porque “estamos en estado de sitio” para evocar una época enquistada en la vida colombiana, y todo en medio de un aire enrarecido y pedregoso, de un sueño “con telarañas”.
Es la suya la visión magra de un Caribe que algunos suponen vital y alegre como una sonaja. De un Caribe somnoliento y seco pero con la dignidad opaca del pobre, con personajes que no usan sombrero para no “tener que quitárselo ante nadie”.
Como creo en la existencia real del coronel he fabulado una carta escrita a destiempo, un correo de sombras que es lo más parecido a la vida y al azar.
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario